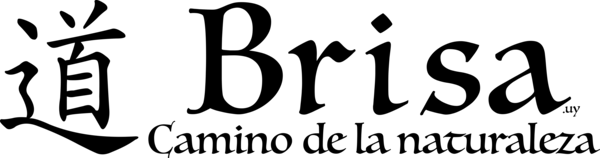Noche de Luna
Esta noche la luna está brillante y llena, o casi llena. Es una noche tranquila. El agua está vidrioso y suave. En el cielo, fragmentos fractales de cirrostratos brillan contra un fondo índigo oscuro, salpicado escasamente por puntos estelares, como agujeros de alfiler que podrían provocar desgarros o roturas en la seda púrpura estirada infinitamente en todas direcciones sobre mi cabeza. En el horizonte oriental, el resplandor de la ciudad de Nueva York proyecta una silueta de teatro de sombras chinescas sobre la línea de árboles.
El barco se balancea suavemente con pequeños movimientos espasmódicos sobre el ligero oleaje que llega a la bahía por la salida del agua impulsado por una brisa constante, silenciosa y apenas perceptible. El barco tira sutilmente de la cadena del ancla como un caballo inquieto atado a una barandilla, calmando su inquietud levantando y bajando una pata, temblando y volviendo a su respiro.
El único sonido es el suave chapoteo de las olas que rompen en la línea de flotación. El silencio hace que me zumben los oídos. Y el mundo sigue girando, indiferente a los asuntos de Estado y al ruido de la humanidad, resistente a nuestro impacto. No somos una amenaza. Si causamos demasiado daño, nos matará.